Agustín Cabré, misionero claretiano y periodista.
 Hacía falta detectar esos tumores. Es la única forma de sanarlos. No estábamos tan equivocados los que desde hace tiempo hemos estado defendiendo una iglesia menos apolillada y más evangélica, menos anquilosada y más atenta a su ubicación en el mundo como mensajera de liberación. Ciertamente la quisiéramos joven y hermosa, “como una novia que se engalana para su novio” como dicen Las Escrituras. Con el paso del tiempo a la novia le aparecieron hasta verrugas y llegó a tener cáncer terminal (siglo X de nuestra era), cuando el papa Juan XII hizo de la sede romana un burdel. Pero se recuperó. Se recompuso en el siglo XVI gracias a la crisis de la Reforma, cuando Lutero señaló las pifias y los abusos que perduraban y armó tienda aparte para poder expresar su doctrina de la justificación. Cada cierto tiempo a la novia hay que devolverle su belleza original. No tiene el secreto de la eterna juventud, como los Hunza de Pakistán que no envejecen, ni se enferman, ni andan tristes por la vida.
Hacía falta detectar esos tumores. Es la única forma de sanarlos. No estábamos tan equivocados los que desde hace tiempo hemos estado defendiendo una iglesia menos apolillada y más evangélica, menos anquilosada y más atenta a su ubicación en el mundo como mensajera de liberación. Ciertamente la quisiéramos joven y hermosa, “como una novia que se engalana para su novio” como dicen Las Escrituras. Con el paso del tiempo a la novia le aparecieron hasta verrugas y llegó a tener cáncer terminal (siglo X de nuestra era), cuando el papa Juan XII hizo de la sede romana un burdel. Pero se recuperó. Se recompuso en el siglo XVI gracias a la crisis de la Reforma, cuando Lutero señaló las pifias y los abusos que perduraban y armó tienda aparte para poder expresar su doctrina de la justificación. Cada cierto tiempo a la novia hay que devolverle su belleza original. No tiene el secreto de la eterna juventud, como los Hunza de Pakistán que no envejecen, ni se enferman, ni andan tristes por la vida.
Uno de los métodos para rejuvenecer la iglesia es ponerle delante un espejo y animarla a que se mire en él. Es lo que ha hecho el papa Francisco en nuestros tiempos, que son tiempos de gracia.
Comparto con ustedes el texto en castellano de las palabras dichas por Francisco en su saludo navideño a la Curia romana:
“Al final del Adviento nos reunimos para las tradicionales felicitaciones. Dentro de unos días tendremos la gran alegría de celebrar la Natividad del Señor: el acontecimiento de Dios que se hace hombre para salvar a los hombres; la manifestación del amor de Dios, que no se limita a darnos algo o a enviarnos algún mensaje o a unos mensajeros, sino que se nos entrega a sí mismo; el misterio de Dios que carga con nuestra condición humana y con nuestros pecados para revelarnos su vida divina, su gracia inmensa y su perdón gratuito. Es la cita con Dios, que nace en la pobreza de la cueva de Belén para enseñarnos el poder de la humildad. Y es que la Navidad es también la fiesta de la luz que no se ve acogida por la «gente selecta», sino por la «gente pobre y sencilla» que esperaba la salvación del Señor.
Ante todo, quisiera desearos a todos vosotros –colaboradores, hermanos y hermanas, representantes pontificios diseminados por el mundo–y a todos vuestros seres queridos una santa Navidad y un feliz Año Nuevo.
Deseo agradeceros cordialmente vuestra labor diaria al servicio de la Santa Sede, de la Iglesia católica, de las Iglesias particulares y del Sucesor de Pedro.
Al ser nosotros personas, y no números o meras denominaciones, recuerdo de especial manera a quienes, durante este año, han terminado su servicio por alcanzar la edad de la jubilación, por haber asumido otras funciones o por haber sido llamados a la Casa del Padre. También para todos ellos y para sus familiares van mi saludo y mi gratitud.
Junto con vosotros, deseo elevar al Señor una acción de gracias viva y sincera por el año que nos está dejando, por los acontecimientos vividos y por todo el bien que él ha querido realizar generosamente mediante el servicio de la Santa Sede, pidiéndole humildemente perdón por las faltas cometidas «de pensamiento, palabra, obra y omisión».
Y, partiendo precisamente de esta petición de perdón, quisiera que este encuentro nuestro y las reflexiones que con vosotros compartiré se conviertan, para todos nosotros, en un apoyo y en un acicate para un auténtico examen de conciencia con vistas a preparar nuestro corazón para la santa Navidad.
Al reflexionar sobre este encuentro nuestro, me ha venido a la memoria la imagen de la Iglesia como «el Cuerpo Místico de Jesucristo». Se trata de una expresión que, como explicó el Papa Pío XII, «surge y casi brota de lo que frecuentemente se expone en la Sagrada Escritura y en los santos Padres» (1). A este respecto, San Pablo escribió: «Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo» (1 Cor 12, 12) (2).
En este sentido, el Concilio Vaticano II nos recuerda que «en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. Uno solo es el Espíritu, que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia según su riqueza y la diversidad de ministerios (1 Cor 12, 1-11)» (3). «Cristo y la Iglesia son, por tanto, el “Cristo total” [Christus totus]. La Iglesia es una con Cristo» (4).
Es bonito concebir la Curia Romana como un pequeño modelo de la Iglesia, es decir como un «cuerpo» que intenta, seria y diariamente, ser más vivo, más santo, más armonioso y estar más unido en sí mismo y con Cristo.
En realidad, la Curia Romana es un cuerpo complejo, formado por muchos dicasterios, consejos, oficinas, tribunales, comisiones y numerosos elementos que no tienen todos ellos el mismo cometido, sino que están coordinados con vistas a un funcionamiento eficaz, edificante, disciplinado y ejemplar, pese a las diferencias culturales, lingüísticas y nacionales de sus miembros (5).
Con todo, al tratarse de un cuerpo dinámico, la Curia no puede vivir sin alimentarse y sin cuidarse. Y es que la Curia, al igual que la Iglesia, no puede vivir sin mantener una relación vital, personal, auténtica y sólida con Cristo (6). Un miembro de la Curia que no se nutra a diario de ese alimento se convertirá en un burócrata (en un formalista, un funcionario, un «empleadista»): en un sarmiento que se seca y poco a poco muere y es arrojado lejos. La oración diaria, la participación asidua en los sacramentos –especialmente en la eucaristía y en la reconciliación–, el contacto diario con la Palabra de Dios y la espiritualidad que se traduce en caridad vivida, son el alimento vital para cada uno de nosotros. Quede claro a todos nosotros que sin Él no podremos hacer nada (cf. Jn 15, 5).
Por consiguiente, la relación viva con Dios alimenta y refuerza también la comunión con los demás, es decir que cuanto más íntimamente estemos unidos a Dios, más lo estaremos entre nosotros, porque el Espíritu de Dios une, mientras que el espíritu del maligno divide.
La Curia está llamada a mejorar, a mejorar siempre y a crecer en comunión, santidad y sabiduría para realizar plenamente su misión (7).
Pero ella, al igual que todo cuerpo, al igual que todo cuerpo humano, también se encuentra expuesta a enfermedades, a mal funcionamiento, a dolencias. Y quisiera mencionar aquí algunas de estas enfermedades probables, de estas enfermedades curiales. Son enfermedades más habituales en nuestra vida como Curia. Son enfermedades y tentaciones que debilitan nuestro servicio al Señor. Creo que nos ayudará el «catálogo» de las enfermedades –siguiendo las huellas de los Padres del desierto, que hacían dichos catálogos– de las que hablamos hoy; nos ayudará a prepararnos para el sacramento de la reconciliación, que será un buen paso para la preparación de todos nosotros a la Navidad.
1. La enfermedad de sentirse «inmortal», «inmune» e incluso «indispensable», descuidando los necesarios y habituales controles. Una Curia que no se autocritique, que no se actualice, que no intente mejorar, es un cuerpo enfermo. ¡Una visita habitual a los cementerios podría ayudarnos a ver los nombres de tantas personas, algunas de las cuales se pensaban tal vez que eran inmortales, inmunes e indispensables! Es la enfermedad del rico necio del Evangelio, que se pensaba que viviría eternamente (cf. Lc 12, 13-21), y también la de quienes se convierten en los «amos del cortijo» y se sienten superiores a todos y no al servicio de todos. A menudo tiene su origen en la patología del poder, en el «complejo de los Elegidos», en el narcisismo que contempla apasionadamente su propia imagen y no ve la imagen de Dios impresa en los rostros de los demás, especialmente en los de los más débiles y necesitados (8). El antídoto contra esta epidemia es la gracia de sentirnos pecadores y de decir de todo corazón: «Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer» (Lc 17, 10).
2. Hay otra enfermedad: la del «martalismo» (que viene de Marta), la de la laboriosidad excesiva. Es la de quienes se sumergen en el trabajo, descuidando, inevitablemente, «la parte mejor»: sentarse junto a los pies de Jesús (cf. Lc 10, 38-42). Por eso Jesús llamó a sus discípulos «a descansar un poco» (cf. Mc 6, 31), porque descuidar el descanso necesario produce estrés y agitación. Para quien ha cumplido su propia misión, el tiempo del descanso es necesario, es algo debido, y ha de vivirse seriamente, pasando algún tiempo con los propios familiares y respetando las vacaciones como momentos de recarga espiritual y física; hay que aprender lo que enseña el Eclesiastés: que «cada cosa tiene su tiempo» (3, 1-15).
3. Existe también la enfermedad de la «petrificación» mental y espiritual: la de quienes tienen un corazón de piedra y una «dura cerviz» (Hch 7, 51-60); la de quienes pierden por el camino la serenidad interior, la vivacidad y la audacia, y se esconden tras los papeles, convirtiéndose en «máquinas de hacer papeles», y no en «hombres de Dios» (cf. Heb 3, 12). ¡Corremos el peligro de perder la sensibilidad humana necesaria para llorar con los que lloran y alegrarnos con los que están alegres! Es la enfermedad de quienes pierden «los sentimientos propios de Cristo Jesús» (cf. Flp 2, 5-11) porque su corazón, con el paso del tiempo, se encallece y se vuelve incapaz de amar incondicionalmente al Padre y al prójimo (cf. Mt 22, 34-40). Y es que ser cristiano significa «tener “los mismos sentimientos de Cristo Jesús”, sentimientos de humildad y donación, desprendimiento y generosidad» (9).
4. La enfermedad de la planificación excesiva y del funcionalismo. Cuando el apóstol lo planifica todo minuciosamente y cree que, mediante una planificación perfecta, las cosas progresan efectivamente, por lo que se convierte en un contable o en un asesor fiscal. Prepararlo todo bien es necesario, pero sin caer jamás en la tentación de querer encerrar y dirigir la libertad del Espíritu Santo, libertad que siempre será más grande y más generosa que toda planificación humana (cf. Jn 3, 8). Esta enfermedad se contrae porque «siempre es más fácil y cómodo instalarse en las propias posiciones estáticas e inamovibles. En realidad, la Iglesia se muestra fiel al Espíritu Santo en la medida en que no pretende regularlo ni domesticarlo –¡domesticar al Espíritu Santo!–. […] Él es frescura, fantasía, novedad» (10).
5. La enfermedad de la descoordinación. Cuando los miembros pierden la comunión entre ellos y el cuerpo su funcionalidad armoniosa y su templanza, convirtiéndose en una orquesta que produce ruido, porque sus miembros no colaboran y no viven el espíritu de comunión y de equipo. Cuando el pie le dice al brazo: «No te necesito», o la mano a la cabeza: «Aquí mando yo», causando así malestar y escándalo.
6. Existe también la enfermedad del alzhéimer espiritual, o sea la del olvido de la «historia de la salvación», de la propia historia personal con el Señor, del «amor primero» (Ap 2, 4). Se trata de un declive progresivo de las facultades espirituales que, en un plazo más o menos largo de tiempo, causa graves disfunciones a la persona, incapacitándola para desempeñar ninguna actividad autónoma, por lo que vive en un estado de dependencia absoluta de sus visiones, a menudo imaginarias. La detectamos en quienes han perdido la memoria de su encuentro con el Señor; en quienes no experimentan el sentido deuteronómico de la vida; en quienes dependen completamente de su «presente»: de sus pasiones, caprichos y manías; en quienes se rodean de muros y de costumbres y se convierten cada vez más en esclavos de los ídolos que con sus propias manos han esculpido.
7. La enfermedad de la rivalidad y de la ostentación (11). Cuando la apariencia, los colores de las vestiduras y las insignias honoríficas se convierten en el objetivo principal de la vida, olvidando las palabras de San Pablo: «No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás» (Flp 2, 1-4). Es la enfermedad que nos induce a ser hombres y mujeres falsos y a vivir un falso «misticismo» y un falso «quietismo». El mismo San Pablo los define como «enemigos de la cruz de Cristo» porque «su Dios [es] el vientre; su gloria, sus vergüenzas; solo aspiran a cosas terrenas» (Flp 3, 19).
8. La enfermedad de la esquizofrenia existencial. Es la enfermedad de quienes viven una doble vida, fruto de la hipocresía típica del mediocre y del vacío espiritual progresivo que licenciaturas y títulos académicos no pueden colmar. Se trata de una enfermedad que aflige con frecuencia a quienes, abandonando el servicio pastoral, se limitan a los asuntos burocráticos, perdiendo así el contacto con la realidad, con las personas concretas. De esta manera, se crean un mundo paralelo, en el que ponen a un lado todo lo que enseñan con severidad a los demás y empiezan a vivir una vida oculta y a menudo disoluta. Para esta gravísima enfermedad, la conversión resulta tan urgente como indispensable (cf. Lc 15, 11-32).
9. La enfermedad de las habladurías, de las murmuraciones y de los chismorreos. De esta enfermedad ya he hablado muchas veces, pero nunca lo suficiente. Se trata de una enfermedad grave, que empieza imperceptiblemente, acaso tan solo para charlar un rato, pero que se apodera de la persona, convirtiéndola en «sembradora de cizaña» (como satanás), y en muchos casos en «homicida a sangre fría» de la fama de sus colegas y hermanos. Es la enfermedad de las personas cobardes que, al no tener el valor de hablar directamente, hablan a espaldas de uno. San Pablo nos amonesta: «Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones, así seréis irreprochables y sencillos» (Flp 2, 14-18). Hermanos: ¡Guardémonos del terrorismo de las habladurías!
10. La enfermedad de divinizar a los jefes. Es la enfermedad de los que hacen la corte a sus superiores, esperando obtener su benevolencia. Son víctimas del arribismo y del oportunismo; honran a las personas, y no a Dios (cf. Mt 23, 8-12). Son personas que viven su servicio pensando únicamente en lo que deben obtener, y no en lo que deben dar. Personas mezquinas, desgraciadas e impulsadas tan solo por su fatal egoísmo (cf. Gal 5, 16-25). Esta enfermedad podría aquejar también a aquellos superiores que hacen la corte a algunos de sus colaboradores para obtener su sumisión, lealtad y dependencia psicológica, aunque el resultado final es una auténtica complicidad.
11. La enfermedad de la indiferencia hacia los demás. Cuando cada uno piensa solo en sí mismo y pierde la sinceridad y la calidez de las relaciones humanas. Cuando el más experto no pone su conocimiento al servicio de sus colegas menos experimentados. Cuando uno se entera de algo y se lo guarda para sí, en vez de compartirlo positivamente con los demás. Cuando, por envidia o por astucia, se siente alegría al ver caer al otro, en vez de levantarlo y alentarlo.
12. La enfermedad de la cara de funeral. O sea la de las personas ariscas y ceñudas, que creen que para ser serio hay que poner cara de melancolía, de severidad, y tratar a los demás –sobre todo a los que juzgan inferiores– con rigidez, dureza y arrogancia. En realidad, la severidad teatral y el pesimismo estéril (12) son, con frecuencia, síntomas de miedo y de inseguridad en uno mismo. El apóstol debe esforzarse por ser una persona amable, apacible, entusiasta y alegre, que transmita alegría dondequiera que esté. Un corazón lleno de Dios es un corazón feliz que irradia y contagia alegría a cuantos están a su alrededor: ¡se nota enseguida! No perdamos, pues, ese espíritu alegre, lleno de humor e incluso autoirónico, que hace de nosotros unas personas amables, incluso en situaciones difíciles (13). ¡Cuánto bien nos hace una buena dosis de humorismo sano! Nos vendrá muy bien rezar a menudo la oración de Santo Tomás Moro (14): yo la rezo todos los días, y me viene bien.
13. La enfermedad de la acumulación. Cuando el apóstol intenta colmar un vacío existencial de su corazón acumulando bienes materiales, no por necesidad, sino solo para sentirse seguro. En realidad, no nos llevaremos nada material con nosotros, ya que «el sudario no tiene bolsillos», y todos nuestros tesoros terrenales –aunque sean regalos– no podrán colmar ese vacío; antes al contrario, lo harán cada vez más acuciante y más profundo. A estas personas, el Señor les repite: «Dices: “Yo soy rico, me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada”; y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. […] Ten, pues, celo y conviértete» (Ap 3, 17-19). ¡La acumulación no hace más que sobrecargar, y ralentiza inexorablemente la marcha! Y me viene a la memoria una anécdota: antaño, los jesuitas españoles describían a la Compañía de Jesús como la «caballería ligera de la Iglesia». Recuerdo la mudanza de un joven jesuita, el cual, mientras cargaba en un camión sus muchas pertenencias –maletas, libros, objetos y regalos–, tuvo que escuchar de un viejo jesuita que lo estaba observando con sabia sonrisa: «¿Así que esta sería la “caballería ligera de la Iglesia”?». Nuestras mudanzas son un signo de esta enfermedad.
14. La enfermedad de los círculos cerrados. Donde la pertenencia al pequeño grupo cobra más fuerza que la pertenencia al Cuerpo e incluso, en algunas situaciones, que la pertenencia al propio Cristo. También esta enfermedad empieza siempre con buenas intenciones, pero con el paso del tiempo esclaviza a los miembros, convirtiéndose en un «cáncer» que amenaza la armonía del Cuerpo y que causa mucho mal –escándalos–, especialmente a nuestros hermanos más pequeños. La autodestrucción o el «fuego amigo» de los propios compañeros de armas son el peligro más solapado (15). Se trata del mal que golpea desde dentro (16), y, como dice Cristo, «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina» (Lc 11, 17).
15. Y la última: la enfermedad del beneficio mundano, de los exhibicionismos (17). Cuando el apóstol transforma su servicio en poder, y su poder en mercancía para obtener beneficios mundanos o más poderes. Es la enfermedad de las personas que buscan insaciablemente multiplicar poderes, y que para ello son capaces de calumniar, de difamar y de desacreditar a los demás, incluso en periódicos y revistas –naturalmente, para exhibirse y demostrarse más capaces que los demás–. ¡También esta enfermedad causa mucho daño al Cuerpo, porque impulsa a las personas a justificar el empleo de cualquier medio con tal de alcanzar dicho objetivo, a menudo en nombre de la justicia y de la transparencia! Y aquí me acude a la memoria el recuerdo de un sacerdote que convocaba a los periodistas para contarles –y para inventar– cosas privadas propias y reservadas de sus hermanos y feligreses. Lo único que le importaba era verse en las primeras planas, porque así se sentía «poderoso e interesante», causando con ello mucho daño a los demás y a la Iglesia. ¡Desdichado!
Hermanos: Estas enfermedades y estas tentaciones constituyen, naturalmente, un peligro para todo cristiano y para toda curia, comunidad, congregación, parroquia, movimiento eclesial, etc., y pueden afectar tanto individual como comunitariamente.
Hay que aclarar que solo el Espíritu Santo –el alma del Cuerpo Místico de Cristo, como afirma el Símbolo Niceno-Constantinopolitano: «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida»– cura toda enfermedad. Es el Espíritu el que secunda todo esfuerzo sincero de purificación y toda buena voluntad de conversión. Él es quien nos da a entender que todo miembro participa en la santificación del Cuerpo y en su debilitamiento.
Él es el promotor de la armonía (18): «Ipse harmonia est», dice San Basilio. San Agustín nos dice: «Mientras una parte quede adherida al cuerpo, cabe esperar en su curación; lo que, por el contrario, fue cercenado, no puede curarse ni sanar» (19).
La curación es fruto también de la toma de conciencia de la enfermedad y de la decisión personal y comunitaria de curarse, soportando con paciencia y perseverancia la cura (20).
En este Tiempo de Navidad y durante todo el tiempo de nuestro servicio y de nuestra existencia, estamos llamados, pues, a vivir «realizando la verdad en el amor», haciendo «crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo, para construcción de sí mismo en el amor» (Ef 4, 15-16).
Queridos hermanos: En una ocasión, leí que «los sacerdotes son como los aviones: solo son noticia cuando caen, pero hay muchos que vuelan. Son muchos los que los critican y pocos los que rezan por ellos». Se trata de una frase muy simpática, pero también muy real, porque explica la importancia y la delicadeza de nuestro servicio sacerdotal y cuánto mal puede causar, a todo el cuerpo de la Iglesia, un solo sacerdote que «caiga».
Por lo tanto, para no caer durante estos días en los que nos preparamos para la confesión, pidámosle a la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, que cure las heridas del pecado que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, y que sostenga a la Iglesia y a la Curia para que sean sanas y sanadoras, santas y santificadoras, para gloria de su Hijo y por nuestra salvación y la del mundo entero. Pidámosle a ella que nos otorgue amar a la Iglesia como la amó Cristo, su Hijo y nuestro Señor, y que tengamos el valor de reconocernos pecadores y necesitados de su misericordia, sin temer abandonar nuestra mano entre sus manos maternales.
Mis más vivos deseos de una Santa Navidad para todos vosotros, para vuestras familias y para vuestros colaboradores, y, por favor, ¡no olvidéis rezar por mí! ¡Gracias de corazón!

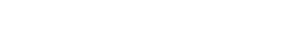









Leave a comment